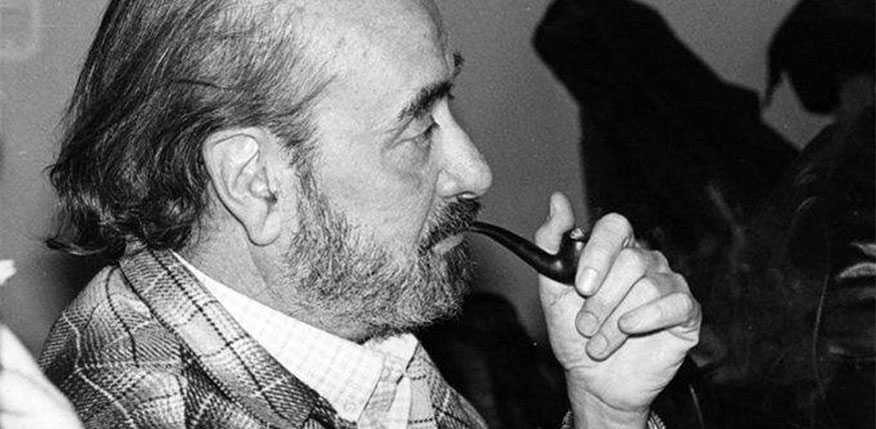Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre (Pepitas) | por Juan Jiménez García
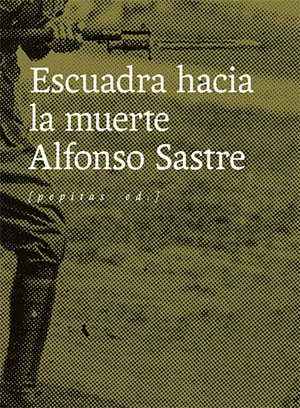
1952. La última guerra, las últimas guerras no están lejanas y, sin embargo, esperamos la Tercera Guerra Mundial. Alfonso Sastre piensa en ella. La imagina en una difusa frontera en la Unión Soviética y una Alemania próxima. Cómo no pensar en la División Azul (cómo no iba a pensarlo la propia censura, impulsada por los militares). En ese otro desierto, unos soldados, dirigidos por un cabo, una escuadra, espera la muerte como se esperaba a los tártaros. Todos están ahí destinados a esa muerte, como un castigo por sus acciones pasadas: deserciones, asesinatos (asesinatos no autorizados, claro), cosas no confesadas. A unos kilómetros de la vanguardia, esperan junto a un campo de minas. Esperan a esos enemigos que acabarán con ellos y también con las pesadillas, dormidos, despiertos. Siguen la rutina de los días, las guardias bajo el frío, gélido, viento del invierno. El cabo, que no deja de ser otro marginado como ellos, pero obsesionado por mantener un rigor que nadie le ha pedido, les amarga la vida y, para lo condenados que están, les mete en un sinsentido de guardias y disciplina. ¿Guardias para qué? ¿Para qué esa absurda disciplina? Cuando llegue el ejército enemigo (y debe de llegar) de nada servirá todo eso.
Con esa absurda espera, Escuadra hacia la muerte se convierte en una obra pacifista. No se puede ser otra cosa enfrentados a ese despropósito. Pensar en otra cosa que no sea esa paz es pensar en el desastre. La idea de una patria, del deber, del honor, se difuminan hasta convertirse en nada. No es una cuestión de supervivencia (porque acá o allá, seguramente acabarán igual de muertos). Sus propias vivencias se superponen a esa guerra que solo intuimos. El rigor de Pedro para consigo mismo solo es una manera de escapar a sus propios fantasmas, como los miedos de Javier no son más que unos fantasmas que le impiden seguir. Solo Luis, encerrado primero en la enfermedad, luego en la inocencia, más tarde en su juventud, está, en apariencia, fuera de esas fuerzas centrífugas de la historia que trituran a los demás. No vale la pena escapar porque no hay ningún sitio donde ir. Solo se pueden dejar llevar, por las insoportables impertinencias y crueldad del cabo o por su propia desidia, ese no hacer nada porque nada se espera. Suma de decepciones y de temores, la obra atrae el tiempo que la circunda, el pesimismo de tanta oscuridad aún presente. Las razones de todo siguen siendo las sinrazones de siempre. La pregunta que está suspendida en la obra es la que se hace Alfonso Sastre en uno de los prólogos: ¿qué sentido tiene vivir, hacer cosas, bajo la amenaza de una guerra?
Costó estrenar la obra, pero se estrenó. Pasó la censura (por misterio y contradicciones) y se representó con un reparto que incluía a Adolfo Marsillach, Fernando Guillén, Juan José Menéndez o Agustín González. Tres únicas exitosas representaciones en el María Guerrero fueron suficientes para que esa censura que no había visto nada de repente lo viera todo cristalinamente. Esas similitudes con la Guerra Civil, con la División Azul, ese cuestionamiento de las razones que sostienen los ejércitos y hasta los países. Todo llevado al absurdo (¡el cabo no cumple las ordenanzas!). La Tercera Guerra Mundial no llegó. Llegaron otras tantas, poco a poco, lentamente, hasta nuestros días (en los que seguimos esperando esa tercera, tal vez última por eliminación, guerra). Escuadra hacia la muerte, setenta años después, sigue diciéndonos cosas, siguen haciéndonos preguntas, sigue preguntándose sobre la espera.